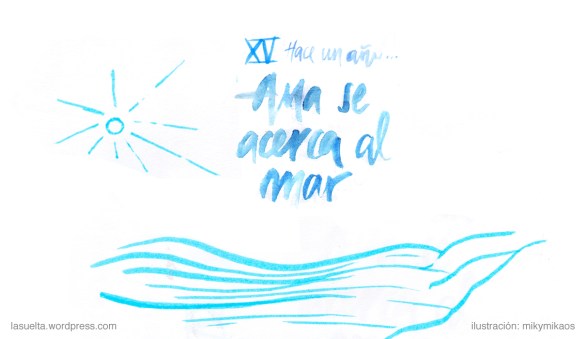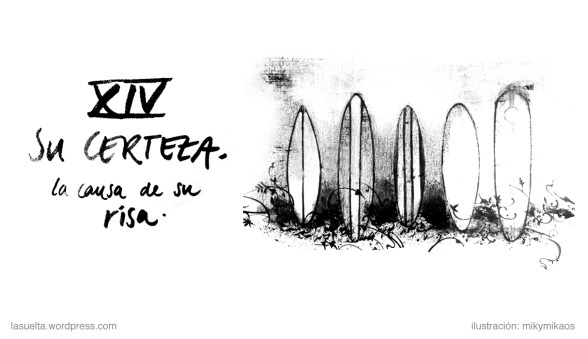Javi cogió la carita de Ana entre sus manos, se la acercó y la miró de cerca. Miró al fondo de esos ojitos locos. Tenía los ojos pequeños y vivarachos. Juguetones. Inquietos y curiosos. Esos ojitos gamberros. Miró sus labios, ligeramente abiertos. Temblaban. Suplicaban. Levantó la mirada y la vio suplicando. Cerró los ojos e inhaló ese olor a vainilla que siempre la envolvía. La acercó y besó sus labios. Un beso. Luego otro. La volvió a besar y no la separó de sí. Entreabrieron los labios. Se encontraron las lenguas. Al principio torpemente. Después deseosas de encontrarse. Ella se abrazó a él. Le cogió. Estiró. Buscando donde asirse. Donde enganchar el deseo. Donde anclar sus gestos. El arrastró sus dedos entre sus cabellos.
Soplaba el viento de final de tarde.
La separó, la miró y la abrazó contra sí. Suspiró: «Ana… Ana… Ana…»
Pero Ana no respondía… sintió miedo. Inquietud. Incertidumbre.
Ana… Ana… Ana…
Se sacudió y despertó, el sueño había sido intenso, palpitaba.
Laura dormía a su lado profundamente.
Sabía que Ana nunca sería para él, pero aún así su mente y su deseo iban hacia ella.
Después de su confesión, de saber que el padre de Anita era un tal Mario, de conocer parte de la historia y de ver en los ojos de Ana que aún seguía sintiendo ese amor tan limpio, auténtico y puro que él mismo sentía por ella. Debía ayudarla. Ayudarla a encontrarle. Ayudarla a que fuera feliz.
Aunque no fuera a su lado.
Al día siguiente se escabulló de la oficina justo después de comer y fue a buscar a Ana, con la excusa de salir a caminar, a estirar las piernas, por su estado, por su bien, se la llevó al paseo, cerca del mar, a dejarse acariciar por la brisa marina. Se la miraba de soslayo, aquella niña gamberra y dulce a la vez, ella vivía la vida a su manera, como le venía bien, sin pedir explicaciones, sin darlas, sorbiendo sus chupitos de felicidad mezclados a su manera, con su propia composición, llevar a Anita en su vientre le aportaba felicidad aunque no tuviera a ese tal Mario.
Javi recibió una llamada en ese momento… “laura…” silenció el teléfono, no lo cogió.
Y volvió la mirada a su loquita, no habían pronunciado palabra, no habían reído. Ana extrañamente estaba seria, pensativa. Algo le rondaba, se comía las pieles de las comisuras de los labios, destrozándoselas. Ana miraba a Javi con una sonrisa de paz y tranquilidad, si le tenía allí a su lado, nada podía salir mal. El cuidaría de ella. No quería el siguiente pensamiento, pues sabía que nada bueno le aportaba o una nueva lucha le esperaba y andaba cansada, con aquella panza.
Javi era la descripción de la bondad hecho persona, era un chucho relleno de buenas intenciones aunque algo le rondaba…
- ¿qué piensas bicho?
- Ya sabes que nada bueno, trasto. O siempre bueno: Pensaba en ti.
- Eso no es bueno. Ya lo sabes. No debes pensar en mi, sólo cuidar de mi Javi. No soy buena para ti, por eso te necesito a mi lado. Porque no me fío de mi.
Javi, si no estuvieras cerca de mi… ¿qué diantres haría? No puedo descarriarme en mi estado. Soy autodestructiva. En esta etapa necesito alguien que piense cosas positivas y que cuide de mi. Te necesito.
- Bicho, dices hoy muchas tonterías.
- Lo sé, por eso te traigo loquito.
- ¡Trasto!
Entró otra llamada de Laura… “debo coger, disculpa, no sé qué pasa”
- Dime.
- Javi, he perdido la cartera, estoy en casa con los niños, mi madre va a venir a llevárselos pero no me ha dicho a qué hora. No sé dónde he podido dejar la cartera. Quizás en el bar rincón.
- ¿quieres que pase a buscarla?
- Si puedes, estaría bien. Me harías un favor, cuando acabes, pásate por allí. ¿sabes dónde es? Ha tenido que ser esta mañana, pero desde entonces no he usado la cartera.
En ese mismo instante en el bar rincón, Mario salía con la cartera de Laura en el bolsillo, dirección a la calle del mar, 52. Como indicaba el DNI. No sabía porqué estaba haciendo aquello, se sentía vacío. Andaba anclado en el pasado, en oportunidades que había dejado pasar, por gilipollas, por falta de huevos, había dejado de vivir desde entonces, simplemente se limitaba a sobrevivir. Sin vida. Y siempre la mirada de Laura hacía que se sintiera menos vacío, algo querido incluso. Esa mujer le transmitía sólo cosas buenas.
La curiosidad hizo el resto.
ELLOS, VOSOTROS, NOSOTROS.
La Suelta.